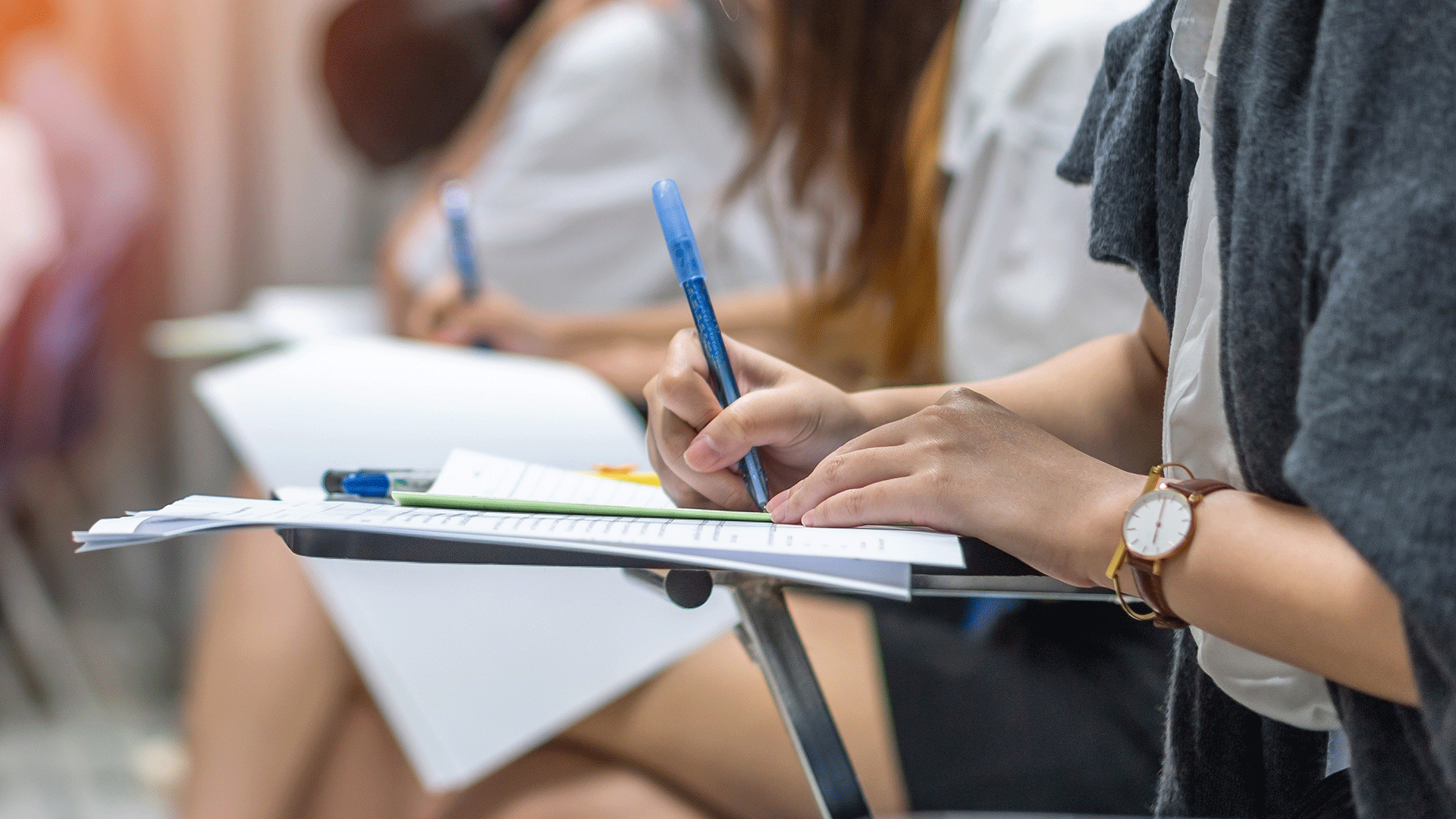La vida del ser humano está caracterizada por la fragilidad. Como decía el filósofo judío Lèvinas, somos vulnerables hasta la médula. Sin embargo, esta vulnerabilidad innata se ha desplegado, durante la pandemia, con diferente intensidad entre las personas. Es verdad que la COVID-19 puede afectar a cualquier ser humano, pero existen más probabilidades de contraerla en unos sectores sociales que en otros. Los momentos críticos desvelan con mucha crudeza que la sociedad es exclusiva para unos y excluyente para otros.
Existe una fuerte relación entre la condición social y la salud de las personas. Ya en el siglo XVII se señalaba que “la miseria es la madre de todas las enfermedades”. Las personas con un elevado nivel socioeconómico poseen un conjunto de recursos (riquezas, relaciones, información, influencia, educación, etc.) que tienen efectos positivos sobre su salud. Por el contrario, los más vulnerables de la sociedad poseen menor calidad y esperanza de vida, así como mayor número de enfermedades graves. Como sostenía el sociólogo sueco Göran Therborn “la desigualdad mata”.
Pero, además, no solo la pobreza y la exclusión social condicionan el estado de salud de las personas, sino que también las personas enfermas incrementan su riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social. Es decir, la falta de salud aumenta las posibilidades de sufrir vulnerabilidad social. Este círculo social de la salud se ha visto incrementado enormemente en los meses de pandemia, tanto a nivel nacional como internacional. Y es que la pandemia sanitaria se ha desplegado como una auténtica pandemia social. Por ello, no deberíamos olvidar, especialmente en esta época, que el grado de civilización de una sociedad se puede medir por cómo tratamos a los más vulnerables.
Por el Dr. José Ignacio García-Valdecasas